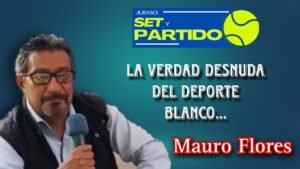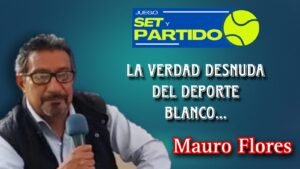Por Raúl Enrique Varela Curiel
En la era del conocimiento biotecnológico, uno de los debates más complejos —y menos discutidos en México— es el de la propiedad genética. ¿Puede alguien patentar una secuencia de ADN? ¿Puede una empresa reclamar derechos sobre una mutación “descubierta” en laboratorio? ¿Puede un agricultor plantar libremente una semilla cuyo código ha sido modificado y registrado por terceros?
Las respuestas no son sencillas. Pero lo cierto es que la vida, como fenómeno biológico, ha ingresado plenamente al terreno del derecho patrimonial. Y con ello, al mercado.
¿Qué se puede patentar?
Desde hace más de tres décadas, empresas de biotecnología han logrado registrar patentes sobre:
– Genes humanos aislados o modificados,
– Organismos genéticamente alterados (OGM),
– Métodos de análisis genético,
– Compuestos moleculares derivados del ADN.
En 2013, la Corte Suprema de EE. UU. sentó un precedente importante en Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics: declaró que el ADN natural no es patentable, pero el ADN sintetizado o modificado sí lo es. Este fallo ha sido interpretado como un intento de equilibrio entre la innovación biotecnológica y la protección del patrimonio genético común.
Propiedad intelectual vs. patrimonio común
Quienes defienden la posibilidad de registrar secuencias modificadas argumentan que:
– Sin incentivos económicos, no habría inversión en investigación genética.
– El desarrollo de tratamientos personalizados, vacunas, terapias celulares o cultivos resistentes depende de modelos rentables.
– Las patentes protegen la innovación, no la naturaleza.
Por otro lado, críticos de este enfoque señalan que:
– Se corre el riesgo de privatizar elementos esenciales para la vida.
– Las comunidades indígenas y rurales pueden ser desplazadas por prácticas de biopiratería.
– Existe una asimetría estructural entre quienes “descubren” en laboratorio y quienes han custodiado esos saberes o variantes genéticas durante siglos.
México es uno de los países con mayor diversidad genética del mundo —en flora, fauna y población humana— pero carece de un marco legal claro y actualizado en torno a:
– El uso comercial del genoma humano,
– La protección del conocimiento indígena relacionado con propiedades genéticas,
– La participación de las personas en las ganancias derivadas del uso de sus datos biomédicos.
Esto ha permitido que material genético mexicano termine en bases de datos extranjeras, sin retorno claro de beneficios o regulación del uso posterior.
¿Hacia dónde debemos caminar?
El reto es construir un sistema jurídico equilibrado que:
1. Fomente la innovación y la inversión biotecnológica en México,
2. Proteja los derechos individuales sobre la información genética personal,
3. Reconozca el papel de las comunidades en la conservación genética,
4. Establezca reglas claras para el uso, licencia y eventual comercialización de componentes biológicos.
Es posible avanzar hacia modelos donde las personas conserven el control sobre sus datos genéticos y, al mismo tiempo, colaboren con la ciencia en esquemas transparentes y con beneficios compartidos.
En el siglo XXI, los recursos naturales más valiosos ya no están en el subsuelo, sino en las células, los genes, los datos. Negarse a discutir este tema desde el derecho, la bioética y la economía es —literalmente— renunciar a la soberanía sobre lo que somos.
México debe incorporarse a este debate global con seriedad, visión estratégica y un marco jurídico acorde a los desafíos del presente. Porque si no lo hacemos, otros decidirán por nosotros… hasta en el nivel más profundo de nuestro ser.